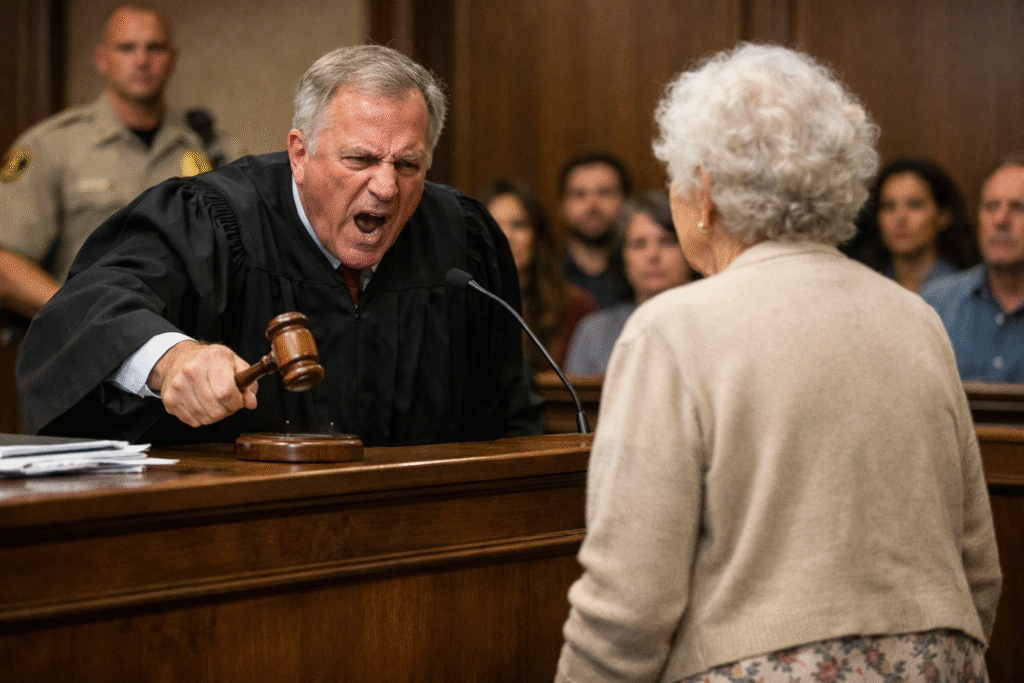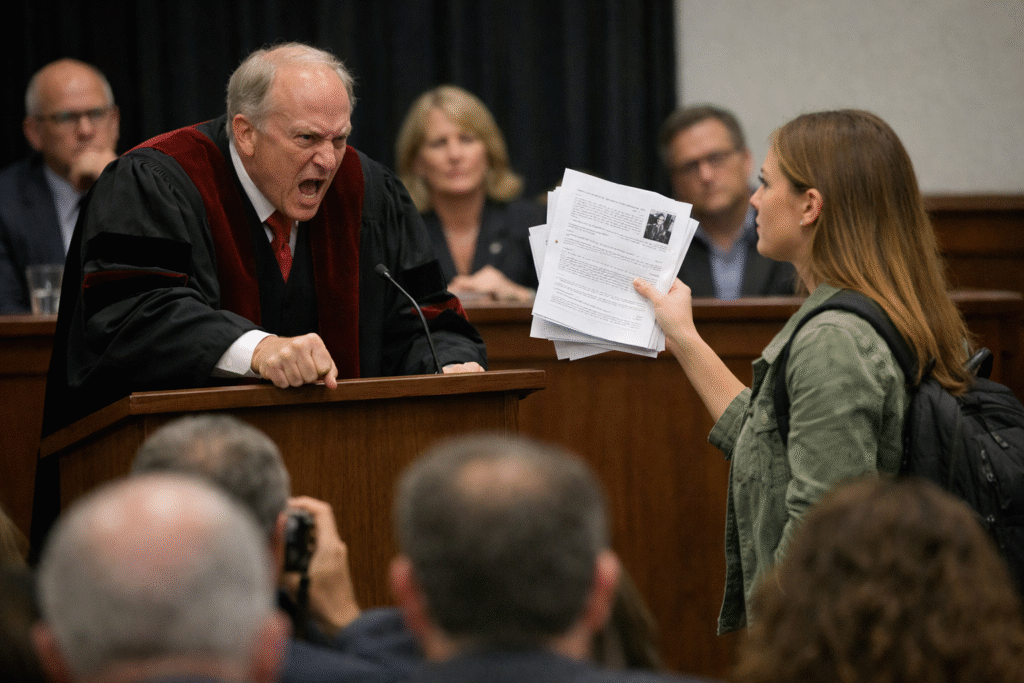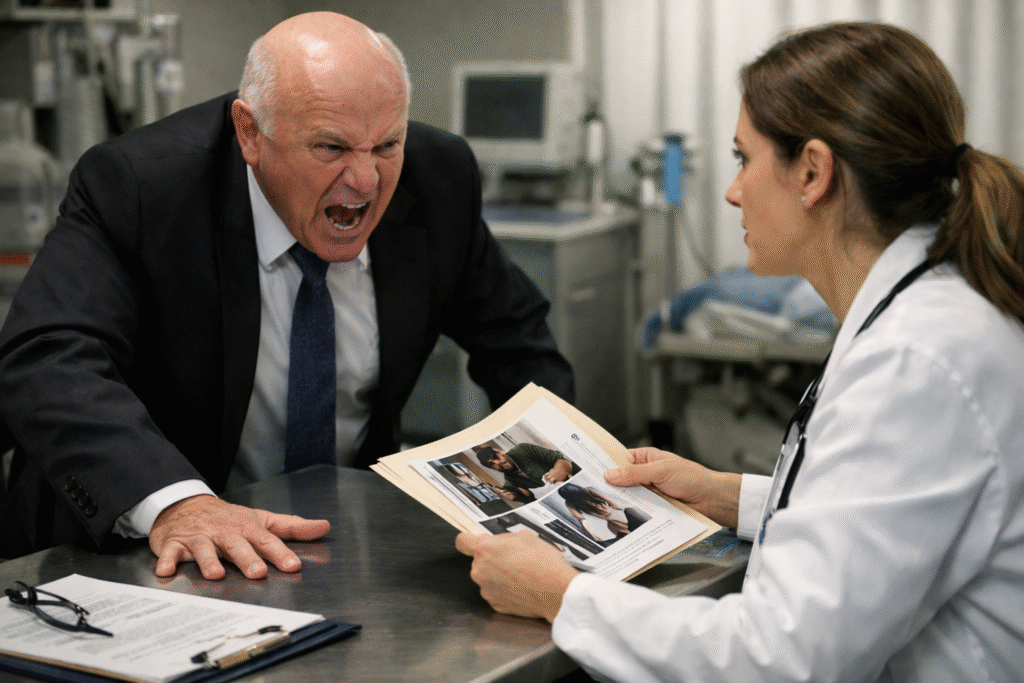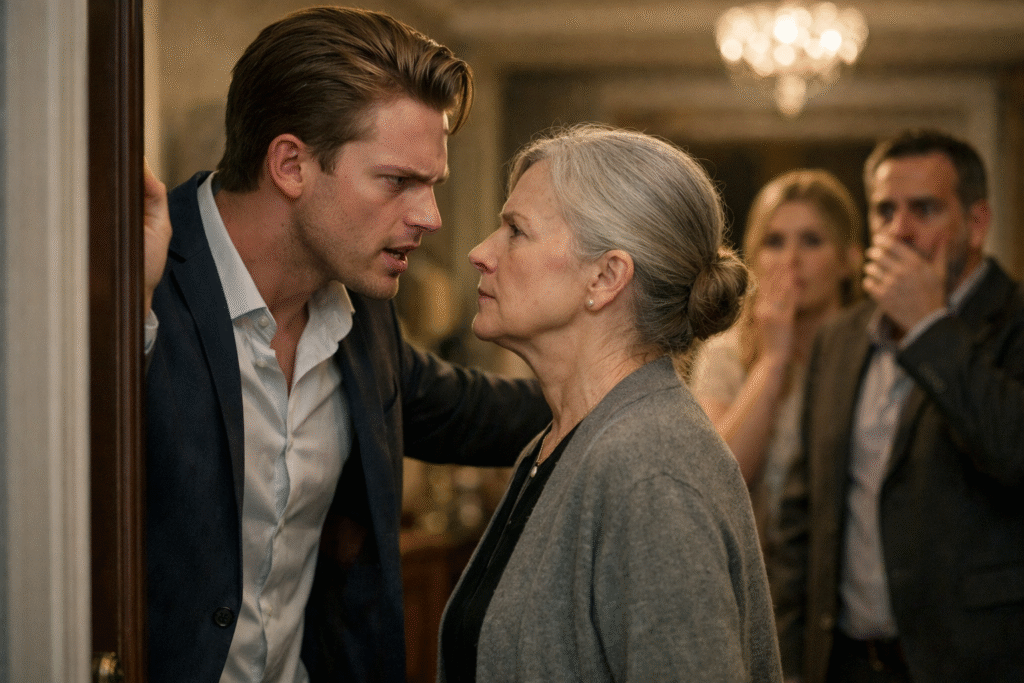Un gato callejero los guiaba cada noche a la misma tumba. La primera vez que vieron al gato, pensaron que solo buscaba comida. Era pequeño, flaco, de pelaje negro con una mancha blanca en el pecho, como una diminuta luna. Se acercó a la puerta de la casa, maulló una sola vez y luego echó a andar, mirando hacia atrás como invitándolos a seguirlo.
Clara fue la primera en abrir. Vivían en las afueras del pueblo, donde las calles eran más oscuras y el silencio más profundo. El gato se detuvo frente a la puerta, alzó la cabeza y clavó sus ojos amarillos en los de ella. Maulló de nuevo, con una insistencia casi humana.
—Debe estar hambriento —dijo Daniel, su esposo, mientras dejaba el plato sobre el suelo. El gato olfateó la comida, pero no la tocó. En vez de eso, caminó hacia el centro del camino, se detuvo y volvió a mirar la casa. Parecía impaciente. Como si lo urgente no fuera comer, sino llevarlos a algún lado.
Aquella noche, Clara tuvo un sueño extraño. El mismo gato aparecía en un cementerio, caminando entre tumbas hasta detenerse en una en particular, cubierta de flores marchitas. Sobre la lápida, solo un nombre borroso y una fecha reciente. Despertó con el corazón acelerado, sintiendo todavía el frío de aquel lugar pegado a su piel.
Al día siguiente, el gato regresó. Mismo horario: casi medianoche. Misma actitud: maullido corto, mirada fija, caminar decidido hacia la calle, girando cada tanto para comprobar si lo seguían. Clara miró a Daniel con inquietud. No creía en señales, pero algo en aquello le resultaba demasiado preciso, como una escena repetida esperando su desenlace.
—Vamos a seguirlo un poco —propuso Daniel, medio en broma, medio en serio—. Si nos lleva a la esquina y se pierde, nos reímos y ya. Pero si no… al menos sabremos qué quiere. Clara dudó unos segundos. Algo en el estómago le decía que no era buena idea. Sin embargo, la curiosidad ganó.
Se abrigaron y salieron. El aire nocturno olía a tierra húmeda y hojas podridas. El gato caminaba delante de ellos, sin miedo, sin prisa. Cada vez que se quedaban atrás, se detenía y los esperaba, con la cola levantada y los ojos brillando en la oscuridad. No parecía un animal perdido, sino un guía con un rumbo claro.
Las calles del pueblo se volvían más estrechas y silenciosas conforme avanzaban. Los faroles eran cada vez más escasos. Clara reconoció la vieja avenida que conducía al cementerio municipal. Sus pasos comenzaron a hacerse más cortos. Daniel fingió tranquilidad, pero sus manos estaban tensas en los bolsillos. El gato no dudó. Cruzó la reja abierta del camposanto.
Dentro del cementerio, el olor a humedad era más intenso. Las lápidas se alzaban como dientes grises bajo una luna tímida. El gato caminó entre las tumbas con la naturalidad de quien repite el mismo recorrido desde hace años. Doblaron a la izquierda, luego a la derecha, hasta llegar a un rincón apartado, casi oculto por un árbol seco.
Allí, el gato se detuvo. Se sentó sobre la tierra fría frente a una tumba sin flores. Clara sintió que el aire se volvía más pesado. Miró la lápida y un escalofrío le atravesó la espalda: el nombre grabado era el suyo. “Clara Morales”. Misma fecha de nacimiento. Y una fecha de muerte… para dentro de exactamente un mes. Clara retrocedió instintivamente, como si el mármol pudiera quemarla. Se frotó los ojos, convencida de que estaba leyendo mal. Pero no: ahí estaba su nombre, su fecha de nacimiento, y una fecha de muerte futura grabada como si fuera un hecho inevitable. Su respiración se volvió errática. Daniel se acercó, pálido, intentando encontrar una explicación lógica.
—Debe ser una broma horrible —murmuró él—. Alguien mandó hacer esto, no sé por qué. Tal vez un error. Tal vez un enfermo.
Pero incluso mientras hablaba, sabía que ninguna explicación alcanzaba. ¿Quién pediría una lápida con nombre, fecha exacta y la instalaría en un rincón perdido, esperando que justo ellos la encontraran siguiendo a un gato callejero?
El gato se levantó y comenzó a restregar su cabeza contra la tumba, como si la conociera. Sus maullidos ahora eran más suaves, casi lastimeros. Clara sintió que las piernas le temblaban. Recordó el sueño de la noche anterior y supo que aquello no era casual. Que alguien —o algo— había querido que supiera de esa tumba.
De regreso en la casa, el silencio se hizo más espeso entre ellos. Daniel quiso llamar a la policía, pero ¿qué dirían? “Un gato nos llevó a una tumba con el nombre de mi esposa”. Sonaba ridículo. Decidieron, por el momento, no contarle a nadie. Clara apenas probó bocado esa noche. Su mente repetía una pregunta: ¿y si no era una broma?
Los días siguientes, todo empezó a sentirse diferente. Cada cruce de calle, cada escalera, cada objeto filoso se convirtió en una amenaza potencial. ¿Sería un accidente? ¿Enfermedad repentina? ¿Algo violento? Saber una fecha sin saber la forma era un tormento. Se sentía caminando en un campo minado invisible, con un reloj contando hacia atrás.
El gato seguía apareciendo cada noche. Siempre a la misma hora. Siempre con la misma insistencia. A veces se quedaba afuera, maullando hacia la ventana del dormitorio hasta que Clara, agotada, se levantaba a verlo. Otras veces solo se sentaba frente a la puerta y esperaba, como si vigilara. No parecía querer entrar. Solo asegurarse de que ella siguiera ahí.
Una tarde, Clara decidió buscar información sobre la tumba. Fue al registro municipal. Nadie supo explicarle cómo había llegado esa lápida al cementerio. No había solicitud, ni factura, ni acta de defunción relacionada con su nombre. El funcionario, incómodo, le dijo que quizá era “un error administrativo” y que lo revisarían. Su mirada revelaba miedo a algo que no entendía.
Volvió a casa aún más confundida. Daniel, intentando distraerla, propuso salir unos días del pueblo, ir a visitar a sus padres o hacer un viaje rápido. Pero Clara sintió un rechazo profundo a la idea. Como si alejarse de la tumba, del gato, del lugar donde estaba inscrito su supuesto final, fuera empeorar algo. Como si debiera enfrentarlo y no huir.
Esa noche soñó de nuevo con el cementerio. Esta vez, ella estaba acostada sobre la tumba, pero no se sentía muerta. Se sentía… ligera. Sobre ella, el gato caminaba en círculos, maullando despacio. De pronto, la tierra se abrió y una mano salió, no para arrastrarla adentro, sino para empujarla hacia arriba. Despertó llorando sin saber por qué.
Al amanecer, encontró al gato dormido en el umbral de la puerta, como un guardián agotado. Cuando abrió, él la miró y apoyó la cabeza en su pie, ronroneando. Clara sintió algo distinto: ya no solo miedo. También una extraña confianza. Como si aquel animal supiera cosas que ella ignoraba. Cosas sobre su vida… y sobre su muerte.
Decidió volver sola al cementerio. Daniel protestó, pero ella fue firme. “Necesito verlo nuevamente”, dijo. Llevó flores, aunque le resultaba morboso ofrecerlas a su propia tumba. El gato la acompañó todo el camino, sin necesidad de llamarlo. En el cementerio, el lugar seguía igual. La lápida, el árbol seco, el rincón apartado. Nada parecía cambiado.
Se acercó despacio y dejó las flores sobre la piedra. El gato saltó encima de la tumba y comenzó a olfatear la tierra. Luego, sin aviso, empezó a cavar desesperadamente, como si algo allí abajo estuviera mal. Clara sintió pánico. ¿Y si encontraba huesos, restos, pruebas de algo terrible? Quiso detenerlo, pero una parte de ella no pudo. Necesitaba saber.
Debajo de la primera capa de tierra, algo blanco asomó. No eran huesos. Era un trozo de tela. Clara, con las manos temblorosas, ayudó a desenterrar el objeto. Era un vestido suyo, el que llevaba en el sueño anterior, empapado de humedad. Dentro, enrollado, había un sobre plastificado con su nombre. Lo abrió con cuidado, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho.
Dentro del sobre, había una carta escrita con su misma letra. Pero la tinta estaba corrida, como si hubiera sido escrita bajo lluvia. Aun así, podía leerse. “Si estás leyendo esto, es porque te atreviste a mirar tu final. No estás destinada a morir ese día… estás destinada a elegir.” Clara sintió un mareo. No recordaba haber escrito nada semejante.
La carta continuaba describiendo una escena que ella no recordaba, pero que sentía extrañamente cercana: una carretera, un coche, un momento de distracción, un impacto. La fecha coincidía con la inscrita en la tumba. “Ese día”, decía la carta, “tendrás la opción de seguir el mismo camino… o desviarte a tiempo. El gato te mostrará la salida.”
Clara terminó de leer con las manos húmedas de sudor. El gato la miraba fijo, como esperando que entendiera. Entonces, comprendió que la tumba quizá no era una sentencia, sino un aviso. No un “aquí terminarás”, sino un “hasta aquí llegarás si nada cambias”. La presencia del gato, la carta, su letra… todo parecía formar parte de algo más grande. Los días avanzaron hacia la fecha marcada en la tumba como quien camina hacia el borde de un precipicio. Cada amanecer tenía un sabor a cuenta regresiva. Daniel intentaba hacer la rutina más ligera, pero incluso el desayuno se sentía distinto, como si cada café compartido fuera parte de una despedida silenciosa entre los dos.
Clara comenzó a notar algo más: cada vez que estaba a punto de distraerse peligrosamente —cruzar la calle sin mirar, dejar el gas abierto, conducir demasiado rápido— el gato aparecía de la nada y se interponía. Maullaba fuerte, se cruzaba en su camino, la obligaba a detenerse. Como si vigilara no solo su presente, sino los pasos exactos que la llevarían al final anunciado.
La noche anterior a la fecha grabada en la lápida, no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando la calle vacía. El gato estaba afuera, sentado frente a la casa, mirándola sin parpadear. Sentía que entre ambos había un acuerdo tácito, una comprensión sin palabras: aquel sería el día decisivo. O moriría como estaba escrito, o reescribiría su historia.
Al amanecer, Daniel insistió en llevarla a cualquier lugar menos a la carretera. “Quédate en casa, por favor. No salgas. No tentemos al destino”, suplicó. Pero Clara entendió que la carta hablaba de una elección real, no de esconderse. Si ese futuro estaba trazado, sería por la vida que llevaba, por la ruta que solía tomar, por decisiones automáticas que nunca cuestionaba.
Subió al coche con el corazón en la garganta. El gato saltó al capó antes de que arrancara, maullando con fuerza. Clara lo miró a los ojos. Luego miró el camino frente a ella. Respiró hondo. Decidió que no huiría, pero tampoco sería una marioneta del destino. Iría hasta el punto donde “debía” ocurrir todo… y vería qué hacía diferente.
Conducir nunca le había parecido tan pesado. Cada curva parecía un aviso. Cada semáforo, una prueba. Recordó la descripción de la carta: “Ibas pensando en otra cosa. Miraste tu teléfono. Un mensaje. Y cuando volviste a mirar, ya era tarde.” Justo entonces, su móvil vibró en la guantera. Era Daniel. No lo tocó. Sabía que esa era la trampa.
Al acercarse al tramo de carretera que reconoció de la carta, el gato apareció corriendo por la orilla del camino. No entendía cómo había llegado hasta allí, pero lo vio claramente: corría paralelo al coche, maullando con desesperación. Luego, se cruzó hacia un desvío de tierra que llevaba a un camino secundario casi invisible entre los árboles.
Clara entendió. Esa era la “salida” que la carta mencionaba. El camino que nunca tomaba porque siempre estaba apurada, porque “no había tiempo”, porque prefería la carretera rápida aunque más peligrosa. Dudó apenas dos segundos. Luego giró el volante y tomó el desvío, dejando atrás el tramo principal mientras el gato corría delante, guiándola una vez más.
Minutos después, a lo lejos, se escuchó el estruendo de metales chocando, frenazos, cristales rotos. Clara se detuvo, temblando. Sabía sin verlo que aquel sonido pertenecía al accidente que estaba escrito para ella. Había cambiado de ruta en el instante exacto. El gato se detuvo frente al coche, la miró, y por primera vez en días, se lo vio relajado.
Las noticias confirmaron más tarde que a la hora en que ella debía estar allí, un múltiple choque ocurrió en ese tramo. Hubo heridos, un muerto. No fue ella. Clara sintió una mezcla de culpa y gratitud insoportable. Lloró durante horas. Había sobrevivido a una muerte que ya tenía su tumba lista, su nombre grabado, su fecha calculada.
Al atardecer, volvió al cementerio con flores frescas. El gato la acompañó, como siempre. Al llegar a la tumba, se quedó inmóvil. Algo había cambiado. La lápida seguía allí, pero la fecha de muerte estaba borrada. El mármol mostraba solo su nombre y su fecha de nacimiento. Lo demás era piedra en blanco. Como si el futuro se hubiera quedado sin tinta.
Clara acarició el borde de la lápida y sonrió entre lágrimas. No sentía que hubiera engañado a nadie, sino que al fin había colaborado con algo que intentaba salvarla desde hacía tiempo. El gato se fregó contra su pierna y luego saltó sobre la tumba. Se enroscó allí, ronroneando, como un guardián que por fin podía descansar.
Esa noche, el gato no volvió a su puerta. Ni al día siguiente. Ni la semana siguiente. Algunos vecinos dijeron haberlo visto vagando hacia otro barrio. Otros, que se perdió. Clara sabía, en lo profundo, que su misión con ella había terminado. Que ese extraño pacto entre destino, miedo y valentía se había cumplido a través de un animal callejero que conocía caminos invisibles.
A veces, al pasar frente al cementerio, siente el impulso de entrar y saludar. Se detiene frente a su propia tumba sin fecha y recuerda lo cerca que estuvo de no seguir caminando. No siente morbo. Siente gratitud. Porque no todos tienen la oportunidad de ver el final escrito… y elegir vivir distinto antes de llegar a él.
Con los años, cada vez que cuenta la historia, hay quien se ríe, quien no cree, quien dice que fue coincidencia. Ella solo sonríe. Sabe lo que vio. Sabe lo que escuchó. Sabe lo que decidió. Y aunque el mundo olvide, cuando mira a cualquier gato callejero, siempre piensa que quizá, en silencio, alguien vuelve a guiar a otro hacia una segunda oportunidad.
Porque a veces, lo que parece un simple gato perdido es, en realidad, la forma que el destino elige para tocar la puerta y decirte: “todavía no está todo escrito”.